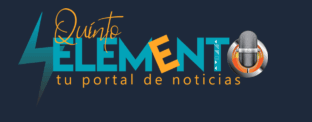El contrato con Cardama adquirió ribetes más políticos que jurídicos.
Conviene examinarlo desde una perspectiva legal, prescindiendo de valoraciones partidarias.
Del contrato surgen con claridad dos obligaciones principales:
Cardama se comprometió a construir y entregar dos patrulleras oceánicas.
Uruguay asumió la obligación de pagar el precio convenido.
Hasta aquí, una relación bilateral clásica.
Sin embargo, el contrato incluye obligaciones accesorias, entre ellas la constitución de dos garantías: una para respaldar el adelanto del pago y otra de cumplimiento del contrato.
Un punto crucial —ignorado en el debate público— es que el contrato comienza a regir solo una vez cumplidas determinadas condiciones, entre ellas la aceptación de las garantías.
Ese acto jurídico ya ocurrió: Cardama presentó las garantías y el Estado uruguayo las aceptó expresamente. A partir de allí, se efectuaron pagos, se inició la construcción de las embarcaciones y se realizaron inspecciones.
En consecuencia, el contrato estaba en plena ejecución.
Posteriormente, una de las garantías venció. En lugar de exigir su renovación, el Estado decidió ejecutarla. Al hacerlo, encontró irregularidades: una dirección incorrecta y una entidad emisora en liquidación.
La reacción oficial fue doble:
a) formular una denuncia penal por estafa, y
b) anunciar la rescisión del contrato.
Sobre la denuncia penal, cabe cautela: sin conocer su contenido y fundamentos, no puede formularse una valoración seria.
No obstante, si la objeción radica en la aceptación previa de una garantía defectuosa, ello compromete al propio Estado.
Resulta jurídicamente discutible rescindir un contrato alegando la invalidez de una garantía ya aceptada.
En materia contractual, las obligaciones asumidas por el Estado trascienden los cambios de gobierno: la persona jurídica es la misma. La aceptación de la garantía por parte de una administración anterior obliga a la siguiente, salvo prueba de dolo o fraude.
Invocar el error propio como causal de rescisión vulnera el principio de buena fe contractual.
Nuestra jurisprudencia es pacífica en cuanto a que un incumplimiento accesorio —como la caducidad o defectuosa constitución de una garantía— no habilita por sí solo a resolver un contrato en ejecución.
El contrato prevé una cláusula de mora automática de redacción ambigua. Rige para los atrasos del Estado. Solo en una mención secundaria la extiende a ambas partes. La doctrina y la jurisprudencia limitan severamente este tipo de cláusulas: solo procede la resolución inmediata cuando el incumplimiento es grave, esencial y contrario a la buena fe.
Ninguna de esas condiciones parece configurarse.
El Estado debió intimar al contratista a sustituir la garantía antes de declarar la rescisión. No hacerlo expone al pais a un juicio millonario por daños y perjuicios.
Más grave es desconocer el principio general del derecho según el cual “venire contra factum proprium non valet” —no se puede ir contra los propios actos—. Este principio, recogido en el artículo 1291 del CC, viene de la buena fe en la ejecución contractual.
Aceptar la garantía, liberar pagos y luego desconocerla constituye un acto de mala fe. Es la negación del acto jurídico propio que habilitó la ejecución del contrato.
Ello muestra una falta de prudencia institucional.
Se actuó con precipitación —conferencia de prensa, denuncia penal, anuncio de rescisión— sin agotar las vías jurídicas previas.
Parece un accionar mas político que de defensa jurídica del interés nacional.
La advertencia, atribuida a Napoleón —“vísteme despacio que estoy apurado”— parece haber sido ignorada.
El resultado será otro litigio internacional largo y costoso, que terminará resolviéndose bajo otro gobierno, con cargo al erario público. Mientras tanto las responsabilidades se diluirán en el debate político y los costos los pagarán los mismos de siempre: los contribuyentes uruguayos.